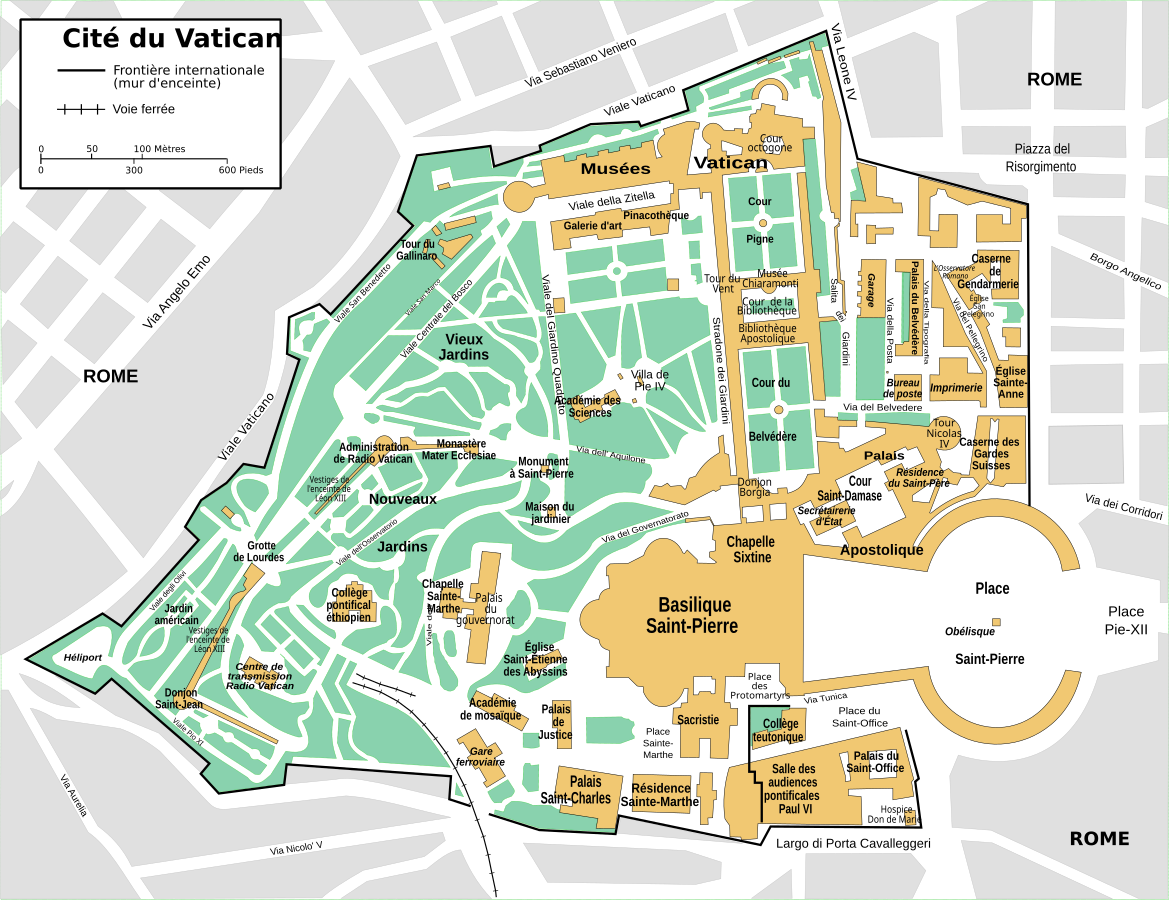Hemorroide(s), almorrana(s) ¿Qué son?
Las hemorroides o almorranas son abultamientos o hinchazones vasculares formados por dilataciones varicosas de las últimas raíces de las venas hemorroidales y que pueden originar hemorragia anal, picor y dolor. Pueden ser externas, si se encuentran fuera del esfínter anal, o internas si están situadas en el tracto rectal, por encima del esfínter (músculo anular que abre y cierra al ano).
Hemorroide y su plural hemorroides es un cultismo que deriva del latín clásico hæmorrhŏĭda o haemorrhŏis, -ĭdis, que Aulo Cornelio Celso (al que llamaban “Hipócrates latino”, 25-50 d. C.) usó con el significado de “descarga o flujo de sangre”, “una hemorragia”, y Plinio el Viejo (siglo I d. C.) le da el significado de “hemorroide”, referido al ano. Haemorrhŏis también significó “serpiente que muerde y provoca hemorragias” (Plinio).
Pero debe señalarse que durante el tiempo del español medieval o primitivo, también se usaron los términos: amouranes, amourrances, amereaudes y emorides. Lo que explica en buena medida el origen del término vulgar “almorrana”.

Hemorroides de Cuarto Grado. Fuente Dr. K.-H. Günther, Klinikum Main Spessart, Lohr am Main. Autor Dr. K.-H. Günther, KLINIKUM Mail. imagen de File:Piles 4th deg 01.jpg – Wikimedia Commons.
La palabra latina hæmorrhŏĭda, haemorrhŏis, -ĭdis fue tomada del griego antiguo
El latín tomó la palabra haemorrhŏis, -ĭdis del griego αἱμόρροῖς, -ῒδος (haimorroḯs, -idos), y su plural αἱμόρροῖδες (haimorroides), que significa “flujo de sangre” (Aristóteles), “hemorroide” en los aforismos de Hipócrates. Entiéndase αἱμορροίδες φλέβες (haimorroḯdes phlébes), es decir, “venas con hemorroides o propensas a sangrar” ya que φλέψ (phléps) y su genitivo φλεβός (phlébos) en griego significa “vena”, de donde el antiguo término flebotomía (φλεβοτομία, phlebotomíā desde los tiempos de Hipócrates); así como los neologismos endoflebitis flebitis, flebología, tromboflebitis y otros.
Haimorroḯs, αἱμόρροῖς, en griego pasó al latín Haemorrhŏis, que también se refiere a cierto molusco y una serpiente africana venenosa
Haimorroḯs (que pasó al latín Haemorrhŏis) también se refería a cierto molusco y a una serpiente* africana de unos 60 cm de largo, que al morder provoca hemorragias en todo el cuerpo, aunque su nombre más propio en la antigüedad griega era αἱμόρροος haimórroos (en Dioscórides y otros), que también significa: “que padece o que causa un flujo de sangre, una hemorragia” (Hipócrates).
Serpiente hemorroo o ceraste
*La palabra española hemorroo del griego αἱμόρροος Haimorroḯs recién citado, es el nombre de esa víbora venenosa, y como dice el DLE, también se llama ceraste (Cerastes cerastes L. 1758. Víbora cornuda africana), del latín cērastēs, atestiguado ya con este significado en Plinio del siglo I d. C., y este del griego κεράστης kerástēs (página 798), de κέρας kéras “cuerno”, como en la palabra “rinoceronte”; por los cuernecillos supraoculares que posee este venenoso reptil de los arenales africanos.
Tomado de http://anfibios-reptiles-andalucia.org/norteafricanas/foto.php?imagen=Cerastescerastes&numero=1701
Componentes lingüísticos de αἱμόρροῖς, -ῒδος (haimorroḯs, -idos), αἱμόρροῖδες
Estos términos griegos están formados por: αἷμα (haîma, “sangre”), más el antiguo vocablo ῥόος (rhóos “arroyo”, “corriente”), del verbo ῥέω, ῥεῑν (rhéō, rhein “fluir”) y este de ῥοίᾱ (rhoíā, “flujo”), asociada a la raíz indoeuropea *sreu- (fluir). Con rhéō, rhein existen muchas palabras, por ejemplo, diarrea, gonorrea, rinorrea, hemorragia, hemorroo, amenorrea, otorrea, hemorroide, piorrea, seborrea, catarro. Véase la entrada “reuma, reumatismo”.
ALMORRANAS, VARIANTE VULGAR DE HEMORROIDES
Según Corominas (página 44), “Almorrana” se documenta en castellano desde 1490, y es lo mismo que almorreima en portugués y morenes en catalán. Procede de un bajo latín *haemorrheuma (análogo a la denominación culta hemorroides), compuesto con el griego αἷμα, -ματος hâima, hâimatos ‘sangre’ y ῥεῦμα = rheûma ‘flujo’; “la terminación erudita -euma sufrió varias alteraciones populares en los diversos idiomas”.
El diccionario español de Nebrija de 1495 dice: «Almorrana con sangre. Hemorroides, idis«. «Almorrana de los sodomitas, marica».
Según la RAE de 1726: Almorrana. Sustantivo femenino “es una enfermedad en el modo vulgar de entender, aunque impropiamente, pues no es sino la parte que padece una enfermedad” (entiéndase el ano y el recto con las venas agrandadas, dolorosas y a veces sangrantes). Juan de Vigo (médico italiano ¿1450-1525?) dice: “En la extremidad del trasero ha producido la naturaleza cinco venas, las cuales llaman los anatomistas Hemorhoidales. De esta voz se ha corrompido la palabra Almorrana, que es en el modo común una inflamación de los extremos de aquellas venas con mucho dolor, y que suele prorumpir (sic) en evacuación de alguna sangre de ellas mismas”… “Los que padecen este mal tienen juntamente almorranas que les fatigan mucho”. Lo anotado entre paréntesis es por mi cuenta.
La RAE de 1884 dice en cambio, que almorrana es una corrupción o deformación del antiguo griego αἱμόρραντος (aimórrantos) que significa “manchado o salpicado de sangre”.
“Almorrana” también significó “persona pesada o molesta»
Los diccionarios españoles de los siglos XVIII y XIX también dicen que, en sentido figurado, Almorrana significa: “Ladilla, la persona pesada o molesta”.
El artículo árabe al- influyó en la formación del vocablo almorrana
Finalmente, la explicación más aceptada sobre el origen del vocablo “almorrana”, es que deriva del bajo latín *haemorrheuma (como lo dijo Corominas), y este del latín clásico hæmorrhŏĭda, a su vez del griego antiguo αἱμόρροῖς, -ῒδος (haimórroo, -idos) que significa “hemorroide”; con la influencia del artículo definido árabe al- (“el”, “la”) que da especificidad a un sustantivo o un adjetivo; por ejemplo en al-kitab» (ٱلْكِتَاب) que significa “el libro”, «al-bayt» (ٱلْبَيْت), «la casa» o en «al-qamar» (ٱلْقَمَر), que quiere decir “la luna”.
ALGO MÁS SOBRE LAS HEMORROIDES
Según Tortora & Derrickson. 2006: “Hemorroide. De Hemi ‘sangre’ y rhoia ‘flujo’: Venas varicosas rectales superiores agrandadas e inflamadas. Las hemorroides se desarrollan cuando las venas (que drenan la región del ano y el recto) están sujetas a presión y se abultan por la acumulación de sangre. Si la presión continúa, las paredes venosas se estiran, rezuman sangre, producen picor, y usualmente es el primer signo de que las hemorroides se han desarrollado con el agravamiento de la inflamación y el dolor”.
“El estreñimiento (que puede deberse a una dieta baja en fibra) también es un factor que favorece las hemorroides, así como permanecer mucho tiempo sentado en el retrete y los esfuerzos repetidos durante la defecación, que fuerzan la sangre hacia abajo y hace que se acumule en las venas rectales, con un incremento en la presión venosa”.
Las hemorroides son el padecimiento más común de las enfermedades benignas del ano y el recto
Las hemorroides son el padecimiento más común de las enfermedades benignas (no cancerosas) del ano y del recto. La rama de la medicina que trata sobre las enfermedades ano-rectales se llama proctología, un término que se documenta en inglés (proctology) desde el año 1899.
Las almorranas o hemorroides producen síntomas muy desagradables y las padecen todo tipo de personas, desde la gente común, hasta gobernantes y hombres ilustres. Y desde tiempos muy antiguos ha sido una dolencia que la medicina primitiva ha tratado de curar, con métodos a menudo muy dolorosos y con una efectividad dudosa.
Los primeros registros datan del siglo XVIII a. C. en el Código de Hammurabi
El Código de Hammurabi (escrito por el rey de Babilonia Hammurabi, hacia el año 1750 a. C.) contiene información donde aparecen los honorarios de los médicos dedicados a curar las almorranas. Eran los “proctólogos” de aquellos días, aunque este término apareció unos 3650 años después.
A los médicos egipcios de los años 1500s antes de Cristo, que curaban el ano de los gobernantes los nombraban como “el Guardián del ano del Faraón”.
En los tiempos de Grecia de los siglos V-IV a. C.
Como ya lo mencioné, en la Grecia de los siglos V-IV a. C., Hipócrates usa la palabra αἱμόρροῖς = haimorroḯs para referirse a las venas varicosas del ano que a veces “emanan sangre a chorros”. En los tiempos de Hipócrates era práctica común usar hierros rusientes o candentes para cauterizar las venas ano-rectales henchidas de sangre, de un enfermo previamente purgado, tratando de no dejar una sola (vena), luego aplicar cataplasmas como por una semana, y finalmente introducir en la profundidad del recto una gasa con miel y dejarla ahí por algún tiempo.
La Biblia también menciona las hemorroides
- I Samuel 5:12 (AT): Y los que no morían, eran heridos de hemorroides; y el clamor de la ciudad subía al cielo.
- Deuteronomio 28:27 (AT): Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores (hemorroides), con sarna, y con comezón de que no puedas ser curado.
Durante la Edad Media
Aecio (Aëtius) de Amida (502-575) fue un médico bizantino seguidor de Galeno que describe las primeras operaciones de hemorroides según el médico griego Oribasio de Pérgamo (325-403). Y las técnicas fueron evolucionando con el paso de los siglos, hasta nuestros días. En ese larguísimo tiempo, sobresalen personajes vinculados a esta enfermedad, como: San Fiacro (hacia los años 600-670 d. C.); Guillermo Saliceto (c. 1210–1277), cirujano de Italia; John Arderne (¿1307-1392?), cirujano inglés que trató fístulas anales; Pietro D’Argellata (murió en ¿1423?), un cirujano y profesor italiano muy sobresaliente, quien embalsamó el cadáver del papa Alejandro V que murió en Bolonia. Si te interesan más detalles, te invito a que leas Historia sucinta de proctología de G. Fernándes Albor en línea.
Lecturas sugeridas
- The Johns Hopkins Medical Handbook. 1992. Pp 208-210. USA.
- Tortora Gerard J. & Bryan Derrickson. 2006. Principles of Anatomy and Physiology. Pág. 742-943- USA. Ediciones impresas.
Jesús Gerardo Treviño Rodríguez. 11 de mayo de 2025.